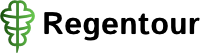La semana pasada se introdujo un debate sobre el turismo regenerativo en este proyecto editorial: las nuevas definiciones del concepto involucran las cosmovisiones indígenas desde una perspectiva decolonial (Bellato et al., 2022). Hicimos algunas preguntas orientadoras que pueden ayudar a conducir una reflexión que pase el filtro del método científico (quizás al lector le sea de utilidad remontarse a la publicación original para seguir el hilo argumentativo). Este artículo es el primero de dos entregas en las que trataremos la decolonización y la cosmovisión indígena dentro del nuevo paradigma. En este texto nos ocuparemos del pensamiento decolonial y sus alcances.
Breve narración histórica del surgimiento de la decolonización desde el sur biogeográfico
La primera mitad del siglo XX no solo fue una época convulsa para Europa; mientras en los países colonizadores las ideologías nacionalistas entraban en conflicto con las luchas emancipatorias socialistas, en Latinoamérica, los sujetos colonizados hacían una profunda reflexión acerca del imperialismo y la fallida consolidación agraria de los países andinos. Quizás uno de los primeros autores en tratar la decolonización fue José Carlos Mariátegui, filósofo marxista peruano que criticó el imperialismo en la región. En su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui (1928), aborda algunos de los problemas más acuciantes de su época, a saber: el esquema de la evolución económica, los problemas de los indígenas, los retos con la tenencia de la tierra, la religión y los esquemas de gobierno político-administrativos, entre otros. En Colombia, por ejemplo, se dio un amplio levantamiento campesino al final de la década de 1920; los problemas con la distribución de la tierra —que hasta hoy persisten— propiciaron debates políticos sobre el rol de las empresas extranjeras en el desarrollo rural y su poderío económico (el momento más álgido del conflicto resultó en la llamada «Masacre de las Bananeras», un contubernio asesino entre la United Fruit Company y el gobierno colombiano).
En consecuencia, la decolonización encuentra sus orígenes en las luchas sindicales campesinas. Desde las zonas rurales a lo largo y ancho de Latinoamérica, nacieron las primeras guerrillas armadas, con un claro objetivo revolucionario: evitar el imperialismo y la expansión del capitalismo salvaje a través de gobiernos integramente planificados. Como consecuencia de ello, se puede destacar en la década de 1950 la Revolución Cubana a cargo de Fidel Castro. En el caso africano, las ideas revolucionarias armadas encontraron ascidero en las teorías de Amílcar Cabral. Como dato anectótico, la independencia de Guinea y Cabo Verde de Portugal, se suscitó gracias al apoyo de efectivos militares cubanos. Cabral se convertiría en años subsiguientes en uno de los principales teóricos de la decolonialidad.
La década de 1960 marca un punto de inflexión en la teoría política a nivel mundial. Mientras en Latinoamérica surgían las Comunidades Eclesiales de Base, fermento de la «Teología de la Liberación» y su opción preferencial por los pobres, en África el psiquiatra y filósofo franco-martiniqueño, Frantz Fanon, exploraba el impacto psicológico del colonialismo y abogaba por una ruptura radical con el pasado colonial. El sur biogeográfico comenzaba a realizar reflexiones académicas a partir de la religión, la filosofía y las ciencias sociales. Es precisamente en esta década que nace la «Teoría de la Dependencia» por parte de la CEPAL, la cual explicaba el estancamiento económico latinoamericano a partir del concepto de «centro-periferia». A las naciones de este hemisfero les había tocado, después de las guerras mundiales, el rol de producir commodities y productos no terminados, en consecuencia, el capital y las materias primas escapaban hacia los países industrializados (Prebisch, 1963; Cardoso & Faletto, 1969; Dos Santos, 1969). Este diálogo epistemológico válido colocaba a los países de Latinoamérica ante la coyuntura de industrializarse. Aunque la reflexión crítica era necesaria, la respuesta político-económica fue un rotundo fracaso. La estatización in extremis causó grandes perjuicios a las principales economías de la región. El proyecto emancipatorio industrial falló debido a la planificación económica centralizada devenida de las ideas socialistas de ultranza. El resultado: decenas de miles de víctimas por parte de autoritarios régimenes militares. La historia del lugar (concepto fundamental del desarrollo regenerativo), nos deja una enseñanza: cuando fallan los modelos económicos y los procesos emancipatorios, el resultado es un bucle sistémico de violencia.
La decolonialidad en las epistemologías latinoamericanas
Ilustración 1. Comunidad de San Martín de Amacayacu. Amazonía Colombiana.

Fuente: Regentour
Más allá de los conflictos políticos y económicos de las ideas revolucionarias decoloniales más radicales, las academias del sur han producido teoría de calidad y metodologías prístinas de trabajo comunitario a partir de los contextos locales. En primera instancia, Latinoamérica lleva más de medio siglo generando contenido científico decolonial basado en su propia realidad étnica y geográfica. Los avances en este sentido son tan significativos que el diálogo entre la educación occidental y los saberes aborígenes se refleja en carreras como “Etnoeducación y Desarrollo Comunitario”, una profesión docente que plantea la educación y la ciencia desde los saberes de las comunidades, acercándose a ellas con la rigurosidad del método científico, sin que ello signifique un quiebre radical con el saber occidental. La etnoeducación en Colombia comenzó en 1976, partiendo del concepto de etnodesarrollo. El Ministerio de Educación Nacional, por medio del Decreto 088, manifestó por primera vez su interés en salvaguardar las culturas autóctonas, dar a las comunidades indígenas la oportunidad de una educación propia y elaborar sus propios currículos educativos.
Todos los avances mencionados nacen del pensamiento decolonial. El educador Paulo Freire desarrolló un nuevo método de alfabetización dentro del movimiento de la Teología de la Liberación. En su obra más relevante, Pedagogía del oprimido, Freire (1970), ratifica la educación intercultural a través de la praxis, introduce un diálogo de conciencia crítica, contextualiza el conocimiento, empodera a través de la palabra y educa para la liberación. En el debate educativo desde la decolonialidad, Freire no otorga relevancia a una sola cultura (llámese indígena, afrodescendiente o mestiza); el autor llegaría a afirmar que:
“La multiculturalidad no se constituye en la yuxtaposición de las culturas, mucho menos en el poder exacerbado de una sobre las otras, sino en la libertad, conquistada, en el derecho asegurado a moverse, cada cultura, con respecto a la otra, corriendo libremente el riesgo de ser diferente, sin miedo a ser diferente, de ser cada una ‘para sí’, único modo como se hace posible que crezcan juntas, y no en la experiencia de la tensión permanente provocada por el todopoderosismo de una sobre las demás privadas de ser” (Freire, 1993, p. 149).
Continuando con la acción y el cambio, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda desarrolló la metodología de la Investigación Acción Participante (IAP). Su enfoque metodológico pretende propiciar cambios en las comunidades o grupos estudiados, mediante un acompañamiento que no solo busca entender las realidades y fenómenos sociales, sino también hacer que el investigador actúe como un agente emancipador. La metodología de Fals Borda sigue rigurosamente el método científico, y no por ello invalida el conocimiento de las comunidades aborígenes; al contrario, lo potencia. Asimismo, Freire y Fals Borda han consolidado la metodología de la «Sistematización de Experiencias», la cual está estrechamente vinculada al trabajo de organizaciones no gubernamentales, comunidades de base y educadores populares, quienes buscaban reflexionar críticamente sobre sus propias prácticas para mejorar sus intervenciones y aprender de sus experiencias. En este sentido, la sistematización de experiencias ha servido a los científcos sociales para el trabajo con comunidades étnicas, siendo de utilidad para recopilar saberes, prácticas y conocimientos (Schwantes, 1996; Ziccardi Contagiani, 2003; Léger, 2004; Bartolomé, 2006; Restrepo, 2011; Jara Holliday, 2018).
La decolonialidad es parte integral del pensamiento latinoamericano y merece consideración académica, ya que es en Latinoamérica donde nacen diferentes ramas del saber intercultural. Escribir sobre decolonialidad sin citar a los autores que la propiciaron, la región donde nació y sus epistemologías es, a todas luces, un error teórico. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, ha desarrollado de manera más amplia la crítica de Mariátegui introducida anteriormente, formulando el término “colonialidad del poder”. Enrique Dussel tiene una vasta obra sobre la decolonización del pensamiento latinoamericano y el eurocentrismo, siendo uno de los principales autores de la «Filosofía de la Liberación» y uno de los más prolíficos en la materia. Walter Mignolo, importante teórico argentino, aborda el problema del eurocentrismo y la colonialidad del saber, y llama a la desobediencia epistémica como método de resistencia. En el caso colombiano, los científicos sociales más destacados en el tratamiento del pensamiento decolonial han sido Santiago Castro-Gómez y Arturo Escobar, quienes abogan por alternativas basadas en los saberes y prácticas locales como opciones frente a la colonialidad del poder. Al igual que los autores mencionados, Grosfoguel, Lander, Menchú y Cusicanqui, los principales teóricos del pensamiento decolonial son latinoamericanos. Los autores más relevantes no son de habla inglesa ni se han obstinado en un único camino epistemológico desde el pensamiento indígena. El lenguaje de la decolonización es la interculturalidad y la complementariedad del saber, es desde allí que se han tejido las políticas culturales del sur (Bonfil Batalla, 1987).
La decolonización del turismo
Ilustración 2 – Comunidad Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo – Colombia

Fuente: Regentour
Reiterando las líneas anteriores: no se puede construir teoría turística sobre decolonialidad sin el sur biogeográfico (América Latina y África), lugares donde ha nacido el diálogo epistemológico. Resulta contraintuitivo pensar que los sujetos colonizados producirán sus contenidos científicos exclusivamente en idioma inglés (hay otra colonización del pensamiento científico, que es la del idioma). En resumidas cuentas, la lógica de los autores en regeneración turística de habla inglesa falla al creer que la producción en su idioma es la única forma válida de difusión de conocimiento, y al pensar que los saberes indígenas van en contra del saber científico occidental. Décadas de diálogos transdisciplinarios no pueden pasarse por un filtro ideológico. Los hispanohablantes producen ciencia, dialogan con su universo pluricultural, con sus cosmogonías, y entienden también el turismo desde su propia biodiversidad y riqueza étnica.
Es cierto que las teorías positivas han determinado una manera de hacer ciencia. Mientras algunos autores critican abiertamente al turismo por la ausencia de un objeto de estudio epistemológicamente determinado y por su falta de pragmatismo (Tribe, 2000; Botterill, 2007), otros tantos celebran un desarrollo cada vez más interdisciplinario y transdisciplinario (Phillimore & Goodson, 2004). A ciencia cierta, la teoría crítica del turismo ha aumentado en las últimas décadas; algunos estudios así lo demuestran (Deery et al., 2012; Nava & Nechar, 2017; Moyle et al., 2020). En idioma español, hace mucho que se produce contenido sobre teoría crítica del turismo. Quizás el autor más relevante al momento sea Ernest Cañada, quien ha estudiado los conflictos de la turistificación en España y Centroamérica. De igual manera, es destacable la producción intelectual del profesor Panosso Neto de la Universidad de São Paulo, en Brasil (claustro universitario de Paulo Freire), y del mexicano Castillo Nechar.
En cuanto a la producción referente a la visión decolonial del turismo, existen múltiples diálogos ambientales y culturales. Están los estudios referentes al turismo comunitario (Rodríguez & Aponte, 2008; Biachin & Marcelino, 2009; Elizalde & Elizalde, 2010; Mellado, 2013; Alcalde & Rodríguez, 2014), al patrimonio y decolonialidad (Ruffer, 2014; Da Costa, 2021), y quizás más importante para el desarrollo del paradigma del turismo regenerativo, una publicación que replantea la sostenibilidad a través de una mirada decolonial y biocéntrica (Almanza Valdés et al., 2023). Si se hala de la cuerda, se encontrarán contenidos que ayudarían a consolidar el nuevo paradigma emergente desde una perspectiva decolonial. Infortunadamente, al no encontrarse éstos en inglés, la información no se posiciona en el saber universal.
Panosso Neto & Lohmann (2012) han escrito un libro que es de cabecera para los turismólogos latinoamericanos (casualmente, no está presente en la mayoría de bibliotecas públicas europeas). En su Teoría del Turismo: Conceptos, Modelos y Sistemas, los autores tratan el turismo desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (en adelante TGS, una de las teorías de las que bebe el desarrollo regenerativo). La perspectiva de sistemas no es nueva en las escuelas de turismo de Latinoamérica. Mario Carlos Beni, mentor del profesor Panosso, ha sido uno de los primeros autores latinoamericanos en aproximarse al turismo desde la TGS. De hecho, el Sistema Turístico de Beni tiene reconocimiento a nivel mundial por incorporar esta perspectiva.
En cuanto a los programas académicos, Colombia tuvo una de las primeras licenciaturas en Administración del Turismo Sostenible del mundo (un programa académico que recientemente cumplió 15 años). Este programa de turismo nace en la primera Facultad de Ciencias Ambientales del país, facultad que dio a luz en la década de 1990 el programa de Administración Ambiental. La Universidad Tecnológica de Pereira (alma mater de ambas licenciaturas) se destaca por poner en diálogo la la teoría general de sistemas y las ciencias de la complejidad en el debate ambiental. Dentro de esta academia, el profesor Andrés Rivera Berrio, ha creado el modelo GATUS (Modelo de Gestión de Recursos Turísticos). En su libro principal, Rivera (2018), propone una metodología sistémica que permite entender y planificar el turismo desde sus atractivos. Para Rivera las epistemlogías latinoamericanas tienen especial relevancia. Su morfología es resultado de décadas de trabajo en el territorio y del diálogo interdisciplinario con expertos en ciencias ambientales.
Por otra parte, el primer posgrado en orientar contenidos en turismo regenerativo dentro de su currículo es la Maestría en Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. De este programa académico es egresado uno de los promotores de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo, el docente Carlos Briceño. Adicionalmente, es en esta Maestría que nace la primera tesis en Turismo Regenerativo, a cargo de Teruel (2018). En este sentido, Costa Rica y Chile tienen amplia experiencia en la regeneración turística. Mucho antes de que en Europa y el mundo se extendiera el paradigma —hasta el punto de convertirse en una cuestión gaseosa, tal como es hoy día—, Latinoamérica había puesto su bandera conceptual. Los científicos de habla inglesa apenas mencionan la historia del concepto y su desarrollo epistemológico de este lado del mundo.
En resumidas cuentas, en Latinoamérica se ha desarrollado la teoría de la decolonialidad. En Latinoamérica las teorías decoloniales han encontrado asidero en la concepción crítica del turismo. Es Latinoamérica el lugar donde la teoría general de sistemas se ha posicionado para la consolidación de programas universitarios. En Latinoamérica el turismo regenerativo encontró su eco en un posgrado. Como sucede en casi todos los aspectos del eurocentrismo, la propagación en inglés ha tenido suficiente relevancia para atribuirse el diálogo decolonial del nuevo paradigma. Así las cosas, se debe seguir construyendo más teoría desde la interculturalidad latinoamericana (más allá de una única perspectiva cultural). Resistir produciendo contenidos en español, y tal vez luego en inglés, es quizás el camino para una verdadera decolonización del saber turístico.
Jhon Enrique Bermúdez Tobón
Phd(c) en Turismo (UAB)
Máster en Gestión del Turismo Sostenible (UCI)
Administrador del Turismo Sostenible (UTP)
Fuentes Bibliográficas
Alcaide, H. A., & Rodríguez, R. G. (2014). Paradojas del turismo: entre la transformación y el despojo. Los casos de Mogotavo y Wetosachi, Chihuahua (México). Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico (JTA), (18), 45-56.
Almanza Valdés, E., Thomé Ortiz, H., Vizcarra Bordi, I., Caballero Aguilar, H., & Marañón Pimentel, B. W. (2023). Turismo rural como alternativa biocéntrica al concepto de sustentabilidad, una mirada descolonial. Tendencias, 24(2), 307-331.
Bartolomé, M. A. (2006). El retorno de los dioses: El proceso de reconstitución étnica en el México contemporáneo. Siglo XXI Editores.
Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2022). Regenerative tourism: a conceptual framework leveraging theory and practice. Tourism Geographies, 25(4), 1026–1046. https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2044376
Bonfil Batalla, G. (1987). Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales. Políticas culturales en América latina, 89-123.
Biachin, A., & Marcelino, B. C. A. (2009). Apropriação do exótico: debate sobre o turismo comunitário na América Latina. FÓRUM INTERNACIONAL DE TURISMO DO IGUASSU, 11.
Botterill, D. (2007). A realist critique of the situated voice in tourism studies. En I. Ateljevic, A. Pritchard y N. Morgan (Eds.), The critical turn in tourism studies: Innovative research methodologies (pp. 121-131). Oxford: Elsevier.
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI Editores.
da Costa, E. B. (2021). Patrimonio territorial y territorio de excepción en América Latina, conceptos decoloniales y praxis. Revista Geográfica Venezolana, 62(1), 108-128.
Dos Santos, T. (1969). La teoría de la dependencia: una visión crítica. Editora Universidad de São Paulo.
Deery, M., Jago, L., & Fredline, L. (2012). Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism management, 33(1), 64-73.
Elizalde, R., & Elizalde, A. (2010). Ocio e interculturalidad: Identidades y diversidades globales y locales. Polis. Revista Latinoamericana, (26).
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la Esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido. (7ª Ed. Madrid: Siglo XXI Editores S.A. de C.V.).
Jara Holliday, O. (2018). La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles. Ediciones Críticas.
Mariátegui, J. C. (1928). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Editora PEISA.
Mellado, M. E. (2013). Turismo en el Archipiélago de las Perlas:¿ nuevo sistema de administración de poblaciones?. Canto Rodado: Revista especializada en patrimonio, (8), 17-39.
Moyle, B., Moyle, C. L., Ruhanen, L., Weaver, D., & Hadinejad, A. (2020). Are we really progressing sustainable tourism research? A bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 106-122.
Nava Jiménez, C., & Castillo Nechar, M. (2017). Actualidad De La Teoría Crítica En Los Estudios Del Turismo (Tourism Studies’ Critical Theory in the Present Time). Revista Turismo y Sociedad, (20).
Léger, J. T. (2004). Educación intercultural y bilingüe en Bolivia: Un enfoque participativo. Editorial Plural.
Prebisch, R. (1963). El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas. Naciones Unidas.
Panosso Netto & Lohmann, G. (2012). Teoría del turismo. México. Trillas.
Rivera Berrio, A. (2018). Atractivos para un turismo consentido. Nueva morfología para la gestión turística desde la sustentabilidad. Universidad Tecnológica de Pereira.
Restrepo, E. (2011). Etnicidad y nación: El desafío de la diversidad en Colombia. Editorial Universidad del Rosario.
Ruffer, M. (2014). La exhibición del otro: tradición, memoria y colonialidad en museos de México. Antíteses, 7(14), 94-120.
Rodríguez, I., & Aponte, J. (2008). Frontera, turismo y modernidad en el relato de la globalidad. Algunos reflejos en la Amazonía. Fronteras de la globalización, 127-149.
Schwantes, M. (1996). Educación popular y etnodesarrollo en América Latina. CLACSO.
Teruel, S. (2018). Análisis y aproximación a la definición del paradigma del turismo regenerativo (Máster dissertation, Universidad para la Cooperación Internacional).
Tribe, J. (2000). Indisciplined and unsubstantiated. Annals of Tourism Research, 27(3), 809-813.
Ziccardi Contigiani, A. M. (2003). Desarrollo y educación en comunidades indígenas de Argentina. FLACSO.