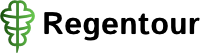Desde hace un par de semanas, en esta editorial se están tratando dos perspectivas que han emergido en la teoría del turismo regenerativo durante los últimos años: la decolonización y la incorporación de la llamada “ciencia indígena”. En la entrega anterior, se reflexionó sobre la decolonialidad desde las epistemologías latinoamericanas, texto que recomendamos al lector. En el presente artículo, se analizará la cosmovisión indígena en la regeneración turística. Para orientar el debate, se plantean algunas preguntas iniciales: ¿A qué se refiere la cosmovisión indígena? ¿Cuáles son los retos que afrontan las comunidades indígenas en el turismo? ¿Toda cosmovisión indígena es pertinente para el desarrollo teórico propuesto por la literatura?
La cosmovisión indígena en la gestión ambiental del territorio
Ilustración 1 – Río Amazonas

Fuente: Regentour
Las comunidades indígenas tienen una gestión territorial respetuosa de la naturaleza. Sus cosmogonías antagonizan el “derecho divino” que ostentan las religiones de Occidente sobre los recursos y la biodiversidad —específicamente, las judeocristianas—. En uno de nuestros artículos, hemos tratado el éxito de algunas democracias aborígenes, como los casos de los Nahuas en México, la Comunidad Iroquesa, los Blackfoot en Norteamérica y los pueblos Aymaras en el sur biogeográfico, entre otros. En el caso suramericano, en dicho artículo se analiza el término “Sumak Kawsay”, que se refiere al buen vivir andino, y se ha mencionado el ejemplo de la Constitución Política de Ecuador, Carta Magna que ha hecho un viraje biocéntrico hacia una gestión ambiental que involucra los derechos de la naturaleza (Gudynas, 2009). Del norte al sur del continente se pueden encontrar casos de gestión basados en una cosmovisión del cuidado ambiental.
Comenzando por la agricultura, algunas comunidades indígenas merecen especial consideración. Por ejemplo, las «chinampas» en México (del náhuatl «cerca de cañas») son un método de cultivo teotihuacano en lagunas, en el que se usan balsas cubiertas de tierra, donde se apilan capas de lodo, vegetación y material orgánico, creando una plataforma elevada y fértil para la siembra de flores, maíz, frijol, calabazas y chiles. Actualmente, las chinampas de Xochimilco son Patrimonio de la Humanidad y se consideran uno de los métodos más limpios para la producción agrícola (González Carmona & Torres Valladares, 2014). Otro ejemplo es el patrón de caños de los sistemas de canales zenúes en Colombia, distribuidos en forma de espina de pescado hasta por 4 km de extensión. Estos drenajes de agua permitían a los indígenas garantizar la humedad del terreno en temporada seca. Investigaciones como la de Sereviche & González-Agudelo (2022) plantean la posibilidad de recuperar la sabiduría ancestral Zenú para afrontar la variabilidad climática. Asimismo, se puede destacar la agricultura Inca, uno de los ejemplos más importantes de implementación de suelos vivos en las culturas andinas. Los Incas disponían de numerosos rebaños de decenas de miles de llamas y alpacas, cuyo estiércol se usaba para fertilizar las tierras cultivables. Los indígenas americanos, a lo largo de todo el continente, implementaron casos exitosos de agricultura basados en la observación y el aprendizaje autónomo.
La sabiduría indígena no se limita a las prácticas agrícolas. Los aborígenes americanos han conocido cabalmente las propiedades de las plantas, sus usos terapéuticos y beneficios para la salud. Por ejemplo, las comunidades Embera-Chamí, en lo que hoy se conoce como la zona del Eje Cafetero en Colombia, tienen conocimientos en medicina por subespecialidades. En un nivel inferior se encuentran las prácticas de autocuidado y prevención a cargo de la familia; luego, «los sobanderos», que realizan labores de ortopedia y tratamiento de traumas; en una tercera posición están los «curanderos y rezanderos», quienes realizan funciones psicológicas-espirituales; en un cuarto nivel, «las parteras», encargadas de apoyar a las madres gestantes; y finalmente, en un quinto lugar, los médicos tradicionales, quienes, a través de la sabiduría ancestral, la etnobotánica y el dominio espiritual, suelen enfrentarse a las dolencias y enfermedades más graves (Cardona-Arias, 2012).
Muchos conocimientos aborígenes han sido instrumentalizados. El «nativo ecológico», según Ulloa (2001), se refiere a un dualismo entre naturaleza y cultura que involucra una ética del cuidado ambiental en las comunidades originarias. Este concepto parte de una categorización dentro de los círculos de los tecnócratas, que sitúa a los nativos como «guardianes de la naturaleza» o «conservadores por naturaleza». Para Ulloa, es crucial reconocer las dinámicas de poder y los intereses que surgen a partir de estas representaciones, por lo cual enfatiza la necesidad de valorar a los pueblos indígenas desde su autonomía. En este sentido, los conocimientos indígenas son integrados en los procesos de producción y consumo, la búsqueda de materias para la medicina industrial, los recursos genéticos, y, según Ulloa, hasta en el ecoturismo.
La cosmovisión indígena y el rol de la mujer
Ilustración 2 – Comunidad Embera Chami

Fuente: Gaia – Universidad de Manizales
A pesar de que las mujeres ocupan un espacio relevante dentro de las comunidades indígenas, en gran medida debido a que son organizaciones sociales primitivas basadas en el uso de la fuerza, sus jerarquías han sido históricamente patriarcales. Más aún, muchas de sus prácticas pueden considerarse deleznables para las sociedades occidentales. Por ejemplo, en las comunidades Ticunas de la Amazonía, se celebra el proceso menstrual femenino con una festividad llamada «pelazón» (Worecuchiga, en la lengua tradicional ticuna). El proceso original consistía en el encierro de las niñas durante ocho meses. Cumplido el tiempo necesario, se sacaba a la púber para realizar un rito en el cual, mediante cánticos, bailes y la ingesta de una bebida alcohólica de preparación artesanal (masato), toda la comunidad arrancaba cabello por cabello de la adolescente durante tres días con sus noches (de allí el nombre de pelazón). El proceso era doloroso y dejaba una cabeza ensangrentada. Según Aguas Meza (2013), debido al turismo y al contacto con otras culturas, desde hace 20 años la pelazón se suele hacer con tijeras y sin encierro alguno.
Otra experiencia escalofriante es la mutilación femenina. Aunque, según datos de Minsalud (2024), Colombia es el único país de Latinoamérica donde se presenta esta práctica en comunidades aborígenes, más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido afectadas por algún tipo de costumbre religiosa o cultural que involucra la mutilación genital. Existe la creencia —sin ningún fundamento— de que evitando el alargamiento del clítoris a través de su cercenamiento, las mujeres no serán en el futuro infieles o se evitarán comportamientos sexuales no deseados. Desde el año 2012, las comunidades indígenas Embera de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, y Trujillo en el Valle del Cauca, se han comprometido a terminar con este hábito. Según datos del gobierno de Colombia, se pueden llegar a contar hasta un centenar de casos al año (El País, 2024).
Aunque los ejemplos anteriores pueden considerarse anecdóticos, y sus prácticas están limitadas a unas pocas culturas, es un hecho que las mujeres indígenas latinoamericanas están sometidas a una mayor violencia de género (Segura, 2006; Lang & Kucia, 2009; Pequeño, 2009; Gómez & Sciortino, 2015; Luna & Volo, 2017). Tal es el impacto de esta problemática que, a medida que la formación y la educación tradicional avanzan y que se logra generar conciencia en las mujeres sujetas a las violencias machistas de carácter cultural, cada vez emergen más grupos feministas indígenas que demandan cambios sustanciales (Castillo, 2001; Llorente, 2005). Por otra parte, ha surgido otro feminismo en Latinoamérica: el decolonial. Este tipo de feminismo critica abiertamente el eurocentrismo, denuncia la interseccionalidad (las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas enfrentan una doble o triple marginación) y aboga por regresar a la solidaridad comunitaria, debido a que la colonización heredó sus violencias patriarcales a las comunidades indígenas (Curiel, 2007; Gargallo, 2007; Paredes, 2010).
¿Es deseable, entonces, adoptar toda la cosmovisión indígena para la consolidación del desarrollo regenerativo? La respuesta debe ser matizada. Podemos aprender lo mejor de estas cosmovisiones, como lo relacionado con la espiritualidad ecológica, el manejo de los ecosistemas y las prácticas agrícolas, pero es necesario rechazar cualquier forma de violencia contra la mujer (las comunidades occidentales tampoco están exentas de malas prácticas; muchos de estos fenómenos se han transmitido a través de procesos colonizadores. Sin embargo, los avances en sostenibilidad ya han marcado un camino en los objetivos 5 y 10 de los ODS). En este sentido, es fundamental no romantizar las cosmovisiones indígenas y reconocer que, aunque culturalmente pueden ser ideales en la gestión ambiental, también es necesario abordar sus carencias de manera objetiva. Una respuesta más extensa evitaría caer en un pensamiento totalizador y reduccionista: dependerá del contexto sociocultural y sus singularidades.
Retos de las comunidades indígenas en el turismo
Ilustración 2 – Puerto Nariño. Amazonas – Colombia

Fuente: Regentour
Como se menciona anteriormente, para Ulloa (2001), el ecoturismo ha mercantilizado las culturas indígenas. La autenticidad de las comunidades étnicas es valiosa para la consolidación de experiencias turísticas, de las cuales las agencias de viajes y los operadores turísticos han sacado especial provecho. De Kadt (1979) es uno de los primeros autores en subrayar los efectos negativos del turismo en comunidades aborígenes. De Kadt denunció tempranamente la sustitución de las actividades primarias, la acentuación de conflictos sociales, la especulación del suelo, la inflación y la expropiación territorial. El lenguaje instrumental del turismo se refleja en el pensamiento de uno de los principales teóricos del turismo a nivel mundial: Richard Butler. El autor llegaría incluso a reducir las culturas indígenas a patrones comunes fácilmente identificables:
“El turismo indígena se sustenta en una variedad de componentes y relaciones. En realidad, cada experiencia turística indígena es única en términos de tiempo, espacio y participantes. Se podría afirmar algo similar de prácticamente todos los tipos de experiencias turísticas, pero esconderse detrás de este hecho es ignorar patrones comunes, aunque no universales, que existen y que brindan información sobre una variedad de cuestiones que surgen en el contexto del turismo indígena” (Butler y Hinch, 1996, p. 7).
La idea de instrumentalización se cimienta en los imaginarios de lo auténtico como recurso de marketing. El turismo en zonas indígenas se ofrece a las clases medias occidentales como una alternativa a la pérdida masiva de patrimonios culturales y naturales propios (Johnston, 2006; como se cita en Pereiro, 2015). Resulta especialmente llamativo que es en el área de marketing donde las comunidades étnicas tienen los mayores retos. Al estar muchas desconectadas de los medios tecnológicos, o tener un acceso limitado a ellos, se ven obligadas a la terciarización de sus experiencias a través de agencias de viajes y operadores turísticos, quienes, no en pocas ocasiones, suelen llevarse la mayor parte del beneficio.
Desde un punto de vista académico, la literatura es abundante en cuanto a los pros y contras del turismo en comunidades indígenas. Por ejemplo, Pereiro (2016) realizó un trabajo de campo etnográfico con comunidades indígenas en América Latina. Su artículo debate sobre buenas y malas prácticas que surgen de la mercantilización cultural. Pereiro ha reflexionado sobre el “Estatuto de Turismo Guna” (1996), el cual ha permitido al pueblo Guna responder al incremento del número de visitantes a través de la planificación y monitoreo liderado por la comunidad. A pesar de ello, el contacto con la cultura occidental ha generado cambios importantes debido a la integración de la tecnología. El turismo homogeneiza la cultura. Al igual que en el artículo de Pereiro, algunos otros autores se muestran positivos con respecto al turismo de base comunitaria en Latinoamérica, que involucra a los locales de forma activa en la planificación y gestión del turismo (Morales et al., 2014; Pacheco Habert & Henríquez Zúñiga, 2016; Pilquimán Vera, 2016).
Profundizando en esta actitud positiva sin base empírica, la interdependencia del desarrollo económico y el capitalismo neoliberal ha dado lugar, en su mayoría, a procesos coloniales en el turismo (Koot, 2016; Walker & Moscardo, 2016). Un artículo publicado por Viancha et al. (2021), en el que se analizaron 81 investigaciones sobre la pobreza y la vulnerabilidad en destinos turísticos de Latinoamérica, encontró que solo el 28% de los impactos fueron positivos (desarrollo económico, medios alternativos, aumento del empleo), mientras que el 72% evidenciaron destrucción y pérdida de resiliencia de los ecosistemas, medios de vida vulnerables, conflictos en el acceso a la tierra y a los recursos naturales, desigualdad en la distribución de recursos, disparidades en el poder y ausencia de gobernanza territorial.
Cabe entonces preguntarse: ¿A qué cosmovisión indígena nos referimos cuando planificamos el turismo regenerativo? ¿Se ha superado el lenguaje instrumental en la industria turística mundial como para afirmar que la cosmovisión indígena es suficiente para transformar el turismo? ¿No será que el turismo es un fenómeno que se considera positivo per se, y que en realidad genera cambios radicales a nivel cultural? ¿Cómo logramos controlar el turismo de masas luego de la popularización de un destino indígena? Si controlamos los flujos, ¿cómo se previene la pérdida de la diversidad cultural?
Reflexiones finales sobre el turismo regenerativo
Ilustración 4 Sendero Nuboso. Monteverde Cloud Forest. Costa Rica

Fuente: Regentour
- La cosmovisión indígena que deseamos incorporar en el turismo regenerativo está relacionada con la agricultura regenerativa, la medicina ancestral y la espiritualidad ecológica. Necesitamos una cultura que no solo se enfoque en el cuidado, sino también en la armonía con los demás sistemas vivos. Dentro de esta nueva concepción regenerativa, la mujer debe ocupar un rol especial.
- Es fácil caer inocentemente en un error ideológico al creer que la cosmovisión indígena es suficiente para paliar los desafíos del actual modelo de desarrollo. Los datos demuestran que no es así (por ejemplo, en el caso del turismo, éste genera más efectos negativos que positivos, y el lenguaje económico de la globalización se impone a las medidas locales de control). Será necesario transformar la economía y generar suficiente conciencia en los patrones de consumo.
- Para asegurar la diversidad cultural, se requiere un turista más responsable y actividades que respeten la cultura sin instrumentalizarla. Es decir, el turismo regenerativo responde a mercados de nicho: turista de naturaleza y turista cultural. La educación es clave para extenderse hacia todas las tipologías de turismo. La regeneración turística cuenta con un amplio movimiento ecológico; sin embargo, en lo cultural, se necesita más trabajo de disciplinas como la antropología y la sociología para salvaguardar a las culturas locales de la homogeneización (como dice el refrán: “zapatero a tus zapatos”. Los diseñadores regenerativos no tenemos todas las respuestas en términos sociales). En esta editorial hemos propuesto el término «educación intercultural» dentro de la decolonialidad del saber. No tenemos preferencia por una cultura en específico, y creemos que hay más asertividad para el nuevo paradigma en un diálogo entre culturas, uno que no sea mediado por intéreses económicos (una labor bastante difícil en el caso del turismo).
- El turismo de masas es un gran desafío, tanto para el turismo sostenible como para el turismo regenerativo. Sería presuntuoso pensar que el diseño de actividades, por sí solo, puede controlar el turismo de masas de un destino. Se requiere la voluntad de los gestores públicos para poner límites al crecimiento (en lugar de ambicionar más turistas que generen mayores impuestos y consumo local). Felizmente, de la gobernanza se ocupa el turismo regenerativo.
- La escala será importante. Una cosa es una experiencia regenerativa en un destino; otra, muy diferente, es un tejido de experiencias que consoliden un destino turístico regenerativo. Un sector turístico regenerativo a nivel mundial se logrará cuando tengamos una gran mayoría de destinos regenerativos (resultan inocentes aquellos artículos que abogan por la transformación del turismo regenerativo internacional sin considerar la escala operativa de la regeneración). Tenemos un largo trecho por recorrer.
Jhon Enrique Bermúdez Tobón
Phd(c) en Turismo (UAB)
Máster en Gestión del Turismo Sostenible (UCI)
Administrador del Turismo Sostenible (UTP)
Citas bibliográficas
Aguas Meza, D. M. (2013). Turismo cultural: nuevas representaciones de la pelazón en Macedonia (Amazonia colombiana) (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonas).
Cardona-Arias, J. A. (2012). Sistema médico tradicional de comunidades indígenas Emberá-Chamí del Departamento de Caldas-Colombia. Revista de salud pública, 14, 630-643.
Castillo, R. A. H. (2001). Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género. Debate feminista, 24, 206-229.
Curiel, O. (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, (26), 92-101.
De Kadt, Emanuel. (1979). Turismo: ¿Pasaporte al desarrollo? Madrid: Endymion.
El País (2024). Una niña de 13 años y otra de 23 días, víctimas de mutilación genital en Bogotá. Recuperado de: https://elpais.com/america-colombia/2024-06-11/una-nina-de-13-anos-y-otra-de-23-meses-victimas-de-mutilacion-genital-en-bogota.html
Gargallo, F. (2007). Feminismo latinoamericano. Revista venezolana de estudios de la mujer, 12(28), 17-34.
Gaia, Universidad de Manizales (2024). Población Embera Chamí. Recuperado de: https://gaia.manizales.unal.edu.co/indilenguas/cultura/poblacion.html
González Carmona, E., & Torres Valladares, C. I. (2014). La sustentabilidad agrícola de las chinampas en el Valle de México: caso Xochimilco. Revista Mexicana de agronegocios, 34(2014). 699-709.
Gómez, M., & Sciortino, S. (2015). Mujeres indígenas, derechos colectivos y violencia de género: intervenciones en un debate que inicia. Revista de la Carrera de Sociología, 5(5), 37-63.
Gudynas, E. (2009). La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de estudios sociales, (32), 34-47.
Johnston, Alison M., 2006, Is the Sacred for Sale? Tourism and Indigenous Peoples, Earthscan, Londres.
Koot, S.P. (2016). Contradictions of capitalism in the South African Kalahari: Indigenous Bushmen, their brand and baasskap in tourism. Journal of Sustainable Tourism, 24(8–9). doi:https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1158825
Lang, M., & Kucia, A. (2009). Mujeres indígenas y justicia ancestral. Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Lorente, M. (2005). Diálogos entre culturas: una reflexión sobre feminismo, género, desarrollo y mujeres indígenas kichwuas. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Luna, A. P. P., & Volo, L. B. D. (2017). (Ab) usos y costumbres: mujeres indígenas confrontando la violencia de género y resignificando el poder. Amerika. Mémoires, identités, territoires, (16).
Minsalud (2024). Tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Minsalud-presenta-avances-para-acabar-la-mutilaci%C3%B3n-genital-femenina.aspx
Morales, J. C. S., Arias, F. E. O., & Bizuet, A. A. I. (2014). Turismo de base comunitaria y experiencias locales. Estudio de caso la comunidad indígena Maravilla Tenejapa, Chiapas. Revista Ra Ximhai, 10(3), 87-101.
Paredes, J. (2010). Hilando fino desde el feminismo indígena comunitario. Aproximaciones críticas a las prácticas teóricas políticas del feminismo latinoamericano, 1, 117-120.
Pacheco Habert, G., & Henríquez Zúñiga, C. (2016). El turismo de base comunitaria y los procesos de gobernanza en la comuna de Panguipulli, sur de Chile.
Pequeño, A. (2009). Violencia de género y mecanismos de resolución comunitaria en comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana. Mujeres indígenas y justicia ancestral, 81-89.
Pereiro, X. (2013). Los efectos del turismo en las culturas indígenas de América Latina.
Pereiro, X. (2016). A review of indigenous tourism in Latin America: Reflections on an anthropological study of Guna Tourism (Panama). Journal of Sustainable Tourism, 24(8–9). doi:https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1189924
Pilquimán Vera, M. (2016). El turismo comunitario como una estrategia de supervivencia: Resistencia y reivindicación cultural indígena de comunidades mapuche en la Región de los Ríos (Chile). Estudios y perspectivas en turismo, 25(4), 439-459.
Ulloa, A. (2001). El nativo ecológico: movimientos indígenas y medio ambiente en Colombia. Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia, 286-320.
Segura Villalva, M. (2006). ¿ Resolución o silencio? La violencia contra las mujeres kichwas de Sucumbíos, Ecuador (Master’s thesis, FLACSO sede Ecuador).
Severiche, C. O., González-Agudelo, E. M., de Jesús Vélez-Macías, F., & Aguirre-Ramírez, N. J. (2022). Los canales Zenúes en Colombia: un desaparecido en el territorio y un desconocido en el bolsillo. Intropica, 132-145.
Vianchá-Sánchez, Z., Rojas-Pinilla, H., & Barrera-Rojas, M. Á. (2021). Turismo y vulnerabilidad social. Reflexiones para algunos casos latinoamericanos. Debates en Sociología, (52), 7-30.
Walker, K., & Moscardo, G. (2016). Moving beyond sense of place to care of place: The role of indigenous values and interpretation in promoting transformative change in tourists’ place images and personal values. Journal of Sustainable Tourism, 24(8–9). doi:https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1177064
¿Es toda cosmovisión indígena propicia para el desarrollo regenerativo?